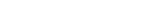Pero tanto si alivia como si desvela, tanto si ensombrece como si ilumina, nunca se limita a una mera descripción de la realidad. Su función consiste siempre en incitar al hombre total, en permitir al “yo” identificarse con la vida de otro y apropiarse de lo que no es pero puede llegar a ser. Ni siquiera un gran artista didáctico como Brecht actúa únicamente con la razón y la argumentación; recurre también al sentimiento y la sugestión. (…) El arte es necesario para que el hombre pueda conocer y cambiar el mundo. Pero también es necesario por la magia inherente a él.
Hemos sacado el polvo a un clásico de la teoría del arte, La necesidad del arte, de Ernst Fischer (Barcelona: Nexos, 1985) para intentar explicarnos el porque de la continuidad de una de las formas de expresión de la creatividad más antiguas de la humanidad, el teatro, un hijo extraviado del ritual que veinticinco siglos después de su nacimiento continúa bien vivo, pese a las embestidas de todo tipo. La pantalla cinematográfica, la era de la “reproductibilidad técnica del arte”, según el concepto desarrollado por Benjamin, tendría que haber enterrado el teatro en el siglo XX, pero no lo hizo, y tampoco lo está consiguiendo la era digital, la pantalla que permite la interacción.
La sorpresa viene del hecho que el teatro no pervive sólo porque nuestra generación y las anteriores aún son sus espectadoras sino, sobre todo, porque unas nuevas generaciones que se han hecho mayores ante una pantalla, que no sólo sugería sino que invitaba a participar en su espléndido universo virtual, han renovado la confianza en el espectáculo en vivo como una vía de expresión de sus incertidumbres e inquietudes, como una forma de entretenimiento, incluso como ceremonia de catarsis colectiva. Hoy, como el día en que los helénicos se saltaron el ritual para aventurarse por nuevos caminos y empezar a ser un poco menos súbditos y un poco más ciudadanos, “L’espectacle convoca actors i espectadors a divertir-se o a meditar, o a decidir sobre determinats aspectes de la vida, expressats mitjançant el mite o la paròdia” (Vito Pandolfi, Història del teatre, Barcelona: Institut del Teatre, 2001).
En el último y reivindicativo ensayo de Josep Ramoneda, Contra la indiferencia (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2010), encontramos un razonamiento de porque el teatro pervive, “El teatro, a mi entender, tiene dos peculiaridades que le hacen imbatible: la singularidad –cada función es una nueva representación, para el actor y para el espectador– y la presencia. La presencia de la persona humana, tal cual, en el escenario. Es una persona con máscara, dirán algunos. ¿Es que la persona humana cuando entra en presencia, en relación con los demás, deja, en algún momento, de llevar máscara? Somos animales con máscara: seres de teatro”. Una defensa apasionada del teatro como una forma artística que amplía el campo de visión de lo que es capaz de entender y ver el individuo. El arte es necesario, una forma de arte como el teatro perdura por todos estos motivos, y dentro del teatro, el teatro de texto, el que usa la palabra, demuestra, con un ímpetu insospechado sólo hace unas décadas, su vigencia.
Si hacemos caso a Pierre Bourdieu y entendemos que las clases sociales no sólo continúan existiendo, sino que la principal causa de su segmentación es cultural y no económica, tendríamos que encarar la nueva era tecnológica con algo menos de papanatismo. El analfabetismo digital no será “el problema” de la marginación social, sí, por contra, no saber leer ni escribir, por ejemplo. No hablamos, está claro, de la habilidad técnica de leer sino de la capacidad de comprensión y… goce de un texto, y de la capacidad de expresión razonada de unas ideas. También podemos aventurar que en el futuro será un motivo de diferenciación social la capacidad de comprensión y… goce de un espectáculo de carácter teatral que requiera una mínima actitud activa por parte del espectador.
Kosmopolis 2011 incluirá, por primera vez, una programación que presta atención específica al teatro. Dentro de la programación del festival dos actos echarán una ojeada a las nuevas dramaturgias de aquí y de fuera con la intervención de artistas emergentes que muestran las últimas tendencias de la escritura teatral.
En el primero de los actos el dramaturgo catalán y periodista Pablo Ley (Barcelona, 1960) conversará con el dramaturgo canadiense de origen libanés Wadji Mouawad (Beirut, 1968), creador de la llamada “tetralogía de la identidad y la memoria” representada internacionalmente (Littoral, 1999; Incendies, 2003; Fôrets, 2006; y Ciels, 2009). Necesitamos, decíamos, el teatro por casi las mismas razones que se hacía necesario dos mil quinientos años atrás, pese a todas las transformaciones vividas por la humanidad. Y cuando nos disponemos a representar historias en el escenario, no nos podemos abstraer de estas raíces.
En Littoral el joven Wilfrid emprende un viaje para dar sepultura al progenitor, que es al mismo tiempo un viaje en busca de la propia identidad en el momento crucial de su entrada a la etapa adulta de la vida. La reminiscencia griega es absoluta. Es exactamente el “¿quién soy?” de Edipo. Mouawad nació en Beirut en 1968. Tenía sólo ocho años cuando sus padres salieron del Líbano ante el conflicto civil que arrasaría el país durante más de diez años y que entonces, a mediados de los setenta, no había hecho más que empezar. En sus propias palabras el teatro se convirtió en una manera de “recrear el espacio de felicidad de mi niñez”. Su teatralogía es una reflexión acerca de la identidad, la memoria, la herencia y la filiación, todos ellos temas presentes en las sociedades complejas del primer mundo, con un origen diverso de sus habitantes, o sea con un conjunto de “pasados” diferentes que es preciso arbitrar en el presente.
El segundo acto quiere ser una muestra del teatro que se escribe aquí con Josep Maria Miró (Vic, 1977) y Pau Miró (Barcelona, 1974), ejemplos de unas hornadas extraordinarias de la dramaturgia catalana, y con Alfredo Sanzol (Madrid, 1972), un auténtico acontecimiento en las carteleras españolas de las últimas temporadas.
La dramaturgia catalana ha producido unas levas tan notables en los últimos años que ha sido muy difícil llevar a cabo una elección ejemplar. Una de las dramaturgas más brillantes de la primera leva de la nueva época de la escritura dramática en nuestras tierras, Lluïsa Cunillé, aún no alcanza los cincuenta años, por ejemplo, y entre ella y Josep Maria Miró, el dramaturgo más joven presente en Kosmopolis, tenemos una diferencia de quince años en los que casi podríamos señalar veinte nombres de dramaturgos catalanes con nivel para estar presentes en la cartelera de cualquier ciudad. La elección, pues, era difícil. Pero no nos ha guiado la acumulación de éxitos de público en un determinado currículum sino la búsqueda de una trayectoria creadora que interpele el presente. Pau Miró y Josep Maria Miró se preguntan a través de su teatro por qué el mundo es como es y qué podemos hacer para entenderlo.
Pau Miró crea personajes que se nos presentan con una cierta dosis de inocencia, incluso de ingenuidad. Pero está claro, no se pueden sustraer al hecho de vivir en un mundo que funciona desde una dinámica ajena a su manera de ser. Se miran la realidad con perplejidad y ello nos los aproxima. Son bellos, portadores de luz, aparentemente desenmascarados, gente que no nos importaría conocer, como la prostituta de Plou a Barcelona (2004) o el chico que llega a la lavandería de Lleons (2009), con la camisa manchada de sangre. A menudo coloca estos personajes en ambientes hostiles, donde están en desventaja. Una ciudad, por ejemplo, que en el caso de Búfals (2008) y de Lleons es el ámbito del imprevisto, de la incertidumbre, de la inseguridad, y pese a todo, aquello que, en competencia con los otros, queremos que sea nuestro. La ciudad que se intuye en Lleons es un espacio de conflicto y de oportunidad, pero implacable. Es una ciudad que tiene semejanzas con el DF de Amores perros de Alejandro González Iñárritu, que penetra en nuestra casa, pese a los muros que podamos levantar para defender nuestro propio hogar.
Josep Maria Miró escribe un teatro perfectamente trabado ideológicamente. Se rebela, por ejemplo, contra un mundo que permite espacios de impunidad escandalosos. En La dona que perdia tots els avions (Premio Born de Teatre, 2009) una mujer, sentada en el porche de una casa colonial, mientras espera el avión que debe llevarla a casa, sufre una ceguera sobrevenida. A su lado hay un hombre, un nativo de esta isla tropical que atrae a numerosos visitantes occidentales. El hombre está allá esperando su decisión. ¿Se quedará en el país? ¿Querrá lo mismo que otros muchos le han pedido antes? Atrapado en la cultura de la emoción, de la necesidad de dosis de sensaciones que provoca la sociedad de consumo hipertrófica, el viajero occidental encuentra en el Tercer Mundo la posibilidad de subir unos pocos escalones en esta dirección. O de bajarlos. En nuestro mundo hay lugares donde es posible llegar muy lejos en la satisfacción del lado oscuro del ser humano. Allí la transgresión de la sacralidad (en el sentido pasoliniano del término sagrado), de las normas morales básicas de convivencia entre los hombres, de la dignidad humana, es gratis. Pero Josep Maria Miró no sólo se cuestiona “el mundo”, también se interroga sin tapujos por su tierra.
Gang Bang (Obert fins a l’hora de l’Àngelus), que se estrena este mismo mes de marzo de 2011 en el Teatre Nacional de Catalunya, es una de las piezas más atrevidas que se han escrito en este país en los últimos años. Un padre entra en un local de sexo para hombres buscando a su hijo; allí descubrimos la doble vida de muchos personajes perfectamente asimilables a algunos prohombres de la política, los negocios o la iglesia de Catalunya, pero la denuncia va más allá y alcanza a este mismo personaje que parece tan desamparado en este local y al mismo tiempo tan estimable en su empresa de reconstruir una familia rota. Gang Bang recuerda por su valentía Plaça dels herois de Bernhard o el El balcó de Genet, obras que provocaron una profunda incomodidad en su día, pero que al mismo tiempo generaron interesantes debates.
Alfredo Sanzol es un gran encantador de serpientes: cuenta sus estrenos por éxitos de público. A partir de búsquedas en Google llega a trabajar con elementos aleatorios y con estos materiales, articulados en forma de historia breve, busca la formulación de aquella experiencia humana profunda, una sensación, un sentimiento, una paradoja irresoluble o una contradicción insalvable que está en el trasfondo del argumento que se nos explica. Lo que acabamos de referir está detrás de la trilogía Risas y destrucción (2006), Sí, pero no lo soy (2008) y Días estupendos (2010). A menudo las situaciones creadas por Sanzol son absurdas (tienen una contemporaneidad de raíz beckettiana). En Días estupendos un matador de toros decide renunciar al oficio, del que depende toda la familia, porque ha atropellado a un gato. La circunstancia es absurda y roza la inverosimilitud, pero el punto de llegada no es un sinsentido. Muchas veces un accidente, aparentemente banal, encara al ser humano con sus contradicciones fundamentales. Aún más, en la misma pieza unos padres reciben una carta del hijo que está de colonias en la que les dice que quiere “desertar”, que prefiere ser adoptado por sus monitores. La carta hace reír desde fuera, pero pone a los pobres personajes de los padres contra las cuerdas; en medio de sus acusaciones cruzadas nos damos cuenta de que el hijo, más que un proyecto de vida, había sido “la etapa que había que cumplir” en una carrera vital de posesiones varias.
En esta edición de Kosmopolis degustaremos lo que nos ha parecido más interesante de dicho “teatro necesario”, el “magnífico enfermo” del que hablaba un crítico como Marcos Ordóñez, no hace muchas semanas en las páginas de El País.